Viaje en tren
miércoles, marzo 15, 2006

El miércoles pasado, antes de tomar el tren, paso por el Orientaliskt a visitar a la cajera. Me atiende un hombre con mostachones negros y cejas abultadas: “La chica no está, ni va a estar, se ha tomado licencia”, es todo lo que dice el morocho. Me mira un instante con gesto desconfiado: “¿Por qué la busca? Es mi hija”.
Le invento que había quedado debiendo cinco coronas, que ella me había fiado, qué gentil su hija… “démelas a mí” me interrumpe y extiende la palma marrón hacia arriba.
Le dejo la moneda y agradezco con sonrisa torcida. El tipo me mira con su cara de roca mientras me alejo.
Acodado a la barra del bar de la estación, me tomo un cafecito doble sin azúcar y repaso mentalmente el mensaje de la chica. Me extraña el corte abrupto, la repentina ausencia; “Acá hay olor a muerto”, concluyo. Consulto mi reloj: ya es hora de que me vaya arrimando al andén.
En la plataforma hay otras cinco personas esperando; una pantalla digital cuelga del techo: esfuerzo la vista y leo las letras negras: “onsdag 8 mar 2006, –3ºC, 18:45”. El tren llega al andén con un silbido eléctrico suave, como de pava hirviendo.
Me toca un asiento de tres, del lado de la ventanilla: a mi derecha, una mujer rubia con cara de oficinista retirada; el asiento del pasillo, libre; separado por una mesita angosta de fórmica, frente a nosotros, hay otro asiento de tres: dos pibes con pinta de estudiantes de secundaria charlan en sueco; del lado del pasillo, un pelado mofletudo lee el diario con parsimonia, los pies enfundados en calcetines rojos. El tren arranca.
Una mujer gorda vestida con gamulán azul viene bamboleando por el pasillo mientras repite en voz alta una misma frase incomprensible. Cuando pasa frente a mi asiento se detiene y me mira: no hace falta ser detective para darse cuenta de que es la boletera.
Le extiendo mi pasaje, lo estudia y me lo devuelve. Se despide moviendo la cabeza. La puerta automática se abre frente a ella y hay un nuevo resoplido cuando la puerta de vidrio se cierra a sus espaldas.
Miro por la ventanilla: en la oscuridad se distingue el blanco lechoso de la nieve y las siluetas de los pinos apenas insinuadas por la luz de la luna. Apoyo la cabeza en la ventana y entrecierro los ojos. El rumor de la charla de los estudiantes me arrulla con su cantinela de sílabas sin sentido: me gusta el sonido de las palabras en sueco, me gusta escuchar aunque no entienda (Es un cantito que sube y baja: hay palabras cortantes, para adentro, y otras largas, con varios acentos, que hacen que el hablar parezca un viboreo; a veces suena a chino o japonés, pero menos bochinchero; otras veces suena a alemán pero más dulce). En algún momento de ese hablar que es para mí canción de cuna, me duermo, la sien apoyada contra la ventana fría.
Me despierta un sacudón. Miro hacia fuera: el tren está parado en medio de la nada. Pestañeo y miro alrededor: el pelado no está, la mujer duerme con la boca abierta, los dos pibes juegan a las cartas en silencio.
Vuelvo a mirar hacia fuera: todo oscuro salvo el cuadrado de luz que proyectan las ventanillas sobre la nieve. Se escucha el siseo de un tren que pasa por la otra vía. Después todo es silencio. El tren vuelve a arrancar. Me desperezo en el asiento estirando las patas como un gato remolón; muevo el cuello en círculos, las cervicales resuenan con chasquidos sordos; miro el reloj: las doce. “Que siestita te echaste”, pienso, satisfecho, y apoyo la espalda recta contra el asiento. Agarro mi mochila de abajo del asiento y busco el informe de Arañita que me ha enviado la Bonaerense.
“Distintas versiones sobre el origen del apodo”, dice el título de la carpeta. Dentro hay cuatro hojas, una por cada testimonio: Versión de El Pardo; Versión de Toti; Versión de El Rengo; Versión de La Colorada.
Cierro el informe un tanto confundido y anoto en mi cuaderno: “Las cuatro versiones, aunque complementarias, difícilmente se ajusten al verdadero origen del apodo. Se me ocurre que hay algo esencial y profundo, algo que sólo conocen el Arañita y aquel que lo bautizó por vez primera: algún amigo de la infancia, quizá un pariente. Sugestionados por el apodo que conocían de antemano, los demás han visto lo que querían ver.”
Lo nombrado adquiere la forma de su nombre. La palabra tiene un poder generador, de cincel que esculpe la forma que le ha dado origen: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Conozco un tipo que se apellida Barco: es ingeniero naval. Estas cosas me obsesionan.
“Necesito la clave de este apodo”, pienso, y vuelvo a mirar alrededor.
Todo sigue igual: el asiento del pelado mofletudo, vacío; los pibes juegan a las cartas; la mujer ha cerrado la boca y ahora duerme acurrucada.
Tengo hambre. Me pregunto si el vagón comedor estará abierto. Despacio, de costado, la cadera pegada a la mesita de fórmica doy pasitos cortos, arrastrando los pies para no despertar a la mujer. Pero es inútil. La rozo apenas con las nalgas y la mina pestañea como perdida; me mira un segundo, gira en su asiento y vuelve a cerrar los ojos.
La puerta vidriada se abre sola delante de mí. Paso al vagón siguiente. Todos duermen. El rezongo del mecanismo de la puerta automática despierta a un barbudo que me mira con ojos cansados, lánguidos, como si yo fuera la imagen de un sueño que prosigue en el vagón. Atravieso el pasillo sin un ruido.
En el descanso entre los vagones me detengo un instante y miro hacia fuera por el vidrio de la puerta. Los árboles pasan veloces, sombras oscuras sin color. Hay un cartel pegado a la puerta del vagón comedor que dice el horario de atención: cerró hace dos horas.
A través del vidrio, veo las mesas vacías con manteles azules y el piso alfombrado con rombos bordó; al final del vagón, una mujer habla con un hombre. Están lejos y hay poca luz, pero se ve que discuten o algo así. La mujer hace ademanes con las manos; el hombre, de pie, apoyado contra la pared, se tambalea frente a ella. Esfuerzo la vista. Reconozco en ese hombre al pelado mofletudo de los calcetines rojos.
Dejo de espiar y me apoyo contra la pared de fórmica ocre, escuchando el ruido del tren que es apenas un silbido calmo, constante, sin fisuras. Recuerdo con melancolía el traqueteo monumental y chirriante del tren a Misiones que tomamos con la Petisa en nuestras primeras vacaciones juntos. Me viene una imagen: su pelo largo, casi blanco de tan rubio, desparramado sobre el pasto, está mirando el cielo con los ojos abiertos de par en par y no me ve llegar, me le aparezco por arriba como un pedazo de cielo que se le cuela en la panorámica; pestañea, dos, tres veces, no dice una palabra y me sonríe, apenas…
El soplido de la puerta que se abre me arranca del recuerdo. El pelado mofletudo ha entrado en el habitáculo y el vaho a alcohol que arrastra llena el ambiente con su olor rancio. Me mira con ojos vidriosos y me abraza como si fuéramos amigos de toda la vida. Lloriquea y me dice cosas en sueco. No entiendo nada. Pero no hace falta. Habla el idioma universal de los borrachos: sólo quiere que alguien lo escuche y esté cerca un rato mientras él monologa su verdad sobre la vida. Deshace el abrazo de golpe y señala hacia fuera, por la ventana, el ceño fruncido. Se apoya en la pared frente a mí. Habla sin parar con tono solemne, la voz pastosa y húmeda. Lo dejo hablar. Asiento con la cabeza hasta que hace una pregunta y queda callado. Se bambolea, a la espera de mi respuesta. Eructa.
Le explico en inglés que no hablo su idioma, que si quiere puede hablarme en inglés. Me vuelve a abrazar. Me suelta al segundo. Parece que se ha acordado de algo importantísimo —sonríe como un chico, los ojos le brillan— y arranca con un nuevo discurso en sueco, ahora plagado de gesticulaciones y risas traviesas. Me mira cada tanto y asiente con la cabeza; yo río cuando el ríe y sacudo la cabeza cuando me hace una pregunta.
Al rato se ha echado al piso, lloriquea, las manos cubriéndole el rostro. Le palmeo el hombro varias veces. “Está todo bien, no pasa nada, compadre”, le digo en castellano. Vuelvo a palmearle el hombro. Ha entrado en la fase del bajón, cuando es necesario estar bien sólo para regodearse en la autocompasión y la lástima. Me despido. Abro la puerta y salgo hacia el vagón.
Atravieso los pasillos en silencio.
En mi vagón todos duermen. Me acomodo sin despertar a nadie y apoyo la cabeza contra la ventana. Así estoy una media hora, mirando hacia la nada, la cabeza en blanco, hasta que la puerta vidriada escupe un soplido y aparece el borracho escoltado por el guardia que lo deposita en su asiento. Los demás siguen durmiendo. El hombre mira hacia el piso, apenado. Al rato levanta la vista y se sorprende al verme despierto. Me hace un gesto mínimo, una mezcla de sonrisa doliente y saludo con la palma de la mano. Cierra los párpados con fuerza y así se queda, hasta que el semblante se relaja y se duerme, desinflado sobre el asiento. Al rato yo también me duermo y no volveré a despertarme hasta bien entrada la mañana.
Le invento que había quedado debiendo cinco coronas, que ella me había fiado, qué gentil su hija… “démelas a mí” me interrumpe y extiende la palma marrón hacia arriba.
Le dejo la moneda y agradezco con sonrisa torcida. El tipo me mira con su cara de roca mientras me alejo.
Acodado a la barra del bar de la estación, me tomo un cafecito doble sin azúcar y repaso mentalmente el mensaje de la chica. Me extraña el corte abrupto, la repentina ausencia; “Acá hay olor a muerto”, concluyo. Consulto mi reloj: ya es hora de que me vaya arrimando al andén.
En la plataforma hay otras cinco personas esperando; una pantalla digital cuelga del techo: esfuerzo la vista y leo las letras negras: “onsdag 8 mar 2006, –3ºC, 18:45”. El tren llega al andén con un silbido eléctrico suave, como de pava hirviendo.
Me toca un asiento de tres, del lado de la ventanilla: a mi derecha, una mujer rubia con cara de oficinista retirada; el asiento del pasillo, libre; separado por una mesita angosta de fórmica, frente a nosotros, hay otro asiento de tres: dos pibes con pinta de estudiantes de secundaria charlan en sueco; del lado del pasillo, un pelado mofletudo lee el diario con parsimonia, los pies enfundados en calcetines rojos. El tren arranca.
Una mujer gorda vestida con gamulán azul viene bamboleando por el pasillo mientras repite en voz alta una misma frase incomprensible. Cuando pasa frente a mi asiento se detiene y me mira: no hace falta ser detective para darse cuenta de que es la boletera.
Le extiendo mi pasaje, lo estudia y me lo devuelve. Se despide moviendo la cabeza. La puerta automática se abre frente a ella y hay un nuevo resoplido cuando la puerta de vidrio se cierra a sus espaldas.
Miro por la ventanilla: en la oscuridad se distingue el blanco lechoso de la nieve y las siluetas de los pinos apenas insinuadas por la luz de la luna. Apoyo la cabeza en la ventana y entrecierro los ojos. El rumor de la charla de los estudiantes me arrulla con su cantinela de sílabas sin sentido: me gusta el sonido de las palabras en sueco, me gusta escuchar aunque no entienda (Es un cantito que sube y baja: hay palabras cortantes, para adentro, y otras largas, con varios acentos, que hacen que el hablar parezca un viboreo; a veces suena a chino o japonés, pero menos bochinchero; otras veces suena a alemán pero más dulce). En algún momento de ese hablar que es para mí canción de cuna, me duermo, la sien apoyada contra la ventana fría.
Me despierta un sacudón. Miro hacia fuera: el tren está parado en medio de la nada. Pestañeo y miro alrededor: el pelado no está, la mujer duerme con la boca abierta, los dos pibes juegan a las cartas en silencio.
Vuelvo a mirar hacia fuera: todo oscuro salvo el cuadrado de luz que proyectan las ventanillas sobre la nieve. Se escucha el siseo de un tren que pasa por la otra vía. Después todo es silencio. El tren vuelve a arrancar. Me desperezo en el asiento estirando las patas como un gato remolón; muevo el cuello en círculos, las cervicales resuenan con chasquidos sordos; miro el reloj: las doce. “Que siestita te echaste”, pienso, satisfecho, y apoyo la espalda recta contra el asiento. Agarro mi mochila de abajo del asiento y busco el informe de Arañita que me ha enviado la Bonaerense.
“Distintas versiones sobre el origen del apodo”, dice el título de la carpeta. Dentro hay cuatro hojas, una por cada testimonio: Versión de El Pardo; Versión de Toti; Versión de El Rengo; Versión de La Colorada.
Cierro el informe un tanto confundido y anoto en mi cuaderno: “Las cuatro versiones, aunque complementarias, difícilmente se ajusten al verdadero origen del apodo. Se me ocurre que hay algo esencial y profundo, algo que sólo conocen el Arañita y aquel que lo bautizó por vez primera: algún amigo de la infancia, quizá un pariente. Sugestionados por el apodo que conocían de antemano, los demás han visto lo que querían ver.”
Lo nombrado adquiere la forma de su nombre. La palabra tiene un poder generador, de cincel que esculpe la forma que le ha dado origen: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Conozco un tipo que se apellida Barco: es ingeniero naval. Estas cosas me obsesionan.
“Necesito la clave de este apodo”, pienso, y vuelvo a mirar alrededor.
Todo sigue igual: el asiento del pelado mofletudo, vacío; los pibes juegan a las cartas; la mujer ha cerrado la boca y ahora duerme acurrucada.
Tengo hambre. Me pregunto si el vagón comedor estará abierto. Despacio, de costado, la cadera pegada a la mesita de fórmica doy pasitos cortos, arrastrando los pies para no despertar a la mujer. Pero es inútil. La rozo apenas con las nalgas y la mina pestañea como perdida; me mira un segundo, gira en su asiento y vuelve a cerrar los ojos.
La puerta vidriada se abre sola delante de mí. Paso al vagón siguiente. Todos duermen. El rezongo del mecanismo de la puerta automática despierta a un barbudo que me mira con ojos cansados, lánguidos, como si yo fuera la imagen de un sueño que prosigue en el vagón. Atravieso el pasillo sin un ruido.
En el descanso entre los vagones me detengo un instante y miro hacia fuera por el vidrio de la puerta. Los árboles pasan veloces, sombras oscuras sin color. Hay un cartel pegado a la puerta del vagón comedor que dice el horario de atención: cerró hace dos horas.
A través del vidrio, veo las mesas vacías con manteles azules y el piso alfombrado con rombos bordó; al final del vagón, una mujer habla con un hombre. Están lejos y hay poca luz, pero se ve que discuten o algo así. La mujer hace ademanes con las manos; el hombre, de pie, apoyado contra la pared, se tambalea frente a ella. Esfuerzo la vista. Reconozco en ese hombre al pelado mofletudo de los calcetines rojos.
Dejo de espiar y me apoyo contra la pared de fórmica ocre, escuchando el ruido del tren que es apenas un silbido calmo, constante, sin fisuras. Recuerdo con melancolía el traqueteo monumental y chirriante del tren a Misiones que tomamos con la Petisa en nuestras primeras vacaciones juntos. Me viene una imagen: su pelo largo, casi blanco de tan rubio, desparramado sobre el pasto, está mirando el cielo con los ojos abiertos de par en par y no me ve llegar, me le aparezco por arriba como un pedazo de cielo que se le cuela en la panorámica; pestañea, dos, tres veces, no dice una palabra y me sonríe, apenas…
El soplido de la puerta que se abre me arranca del recuerdo. El pelado mofletudo ha entrado en el habitáculo y el vaho a alcohol que arrastra llena el ambiente con su olor rancio. Me mira con ojos vidriosos y me abraza como si fuéramos amigos de toda la vida. Lloriquea y me dice cosas en sueco. No entiendo nada. Pero no hace falta. Habla el idioma universal de los borrachos: sólo quiere que alguien lo escuche y esté cerca un rato mientras él monologa su verdad sobre la vida. Deshace el abrazo de golpe y señala hacia fuera, por la ventana, el ceño fruncido. Se apoya en la pared frente a mí. Habla sin parar con tono solemne, la voz pastosa y húmeda. Lo dejo hablar. Asiento con la cabeza hasta que hace una pregunta y queda callado. Se bambolea, a la espera de mi respuesta. Eructa.
Le explico en inglés que no hablo su idioma, que si quiere puede hablarme en inglés. Me vuelve a abrazar. Me suelta al segundo. Parece que se ha acordado de algo importantísimo —sonríe como un chico, los ojos le brillan— y arranca con un nuevo discurso en sueco, ahora plagado de gesticulaciones y risas traviesas. Me mira cada tanto y asiente con la cabeza; yo río cuando el ríe y sacudo la cabeza cuando me hace una pregunta.
Al rato se ha echado al piso, lloriquea, las manos cubriéndole el rostro. Le palmeo el hombro varias veces. “Está todo bien, no pasa nada, compadre”, le digo en castellano. Vuelvo a palmearle el hombro. Ha entrado en la fase del bajón, cuando es necesario estar bien sólo para regodearse en la autocompasión y la lástima. Me despido. Abro la puerta y salgo hacia el vagón.
Atravieso los pasillos en silencio.
En mi vagón todos duermen. Me acomodo sin despertar a nadie y apoyo la cabeza contra la ventana. Así estoy una media hora, mirando hacia la nada, la cabeza en blanco, hasta que la puerta vidriada escupe un soplido y aparece el borracho escoltado por el guardia que lo deposita en su asiento. Los demás siguen durmiendo. El hombre mira hacia el piso, apenado. Al rato levanta la vista y se sorprende al verme despierto. Me hace un gesto mínimo, una mezcla de sonrisa doliente y saludo con la palma de la mano. Cierra los párpados con fuerza y así se queda, hasta que el semblante se relaja y se duerme, desinflado sobre el asiento. Al rato yo también me duermo y no volveré a despertarme hasta bien entrada la mañana.

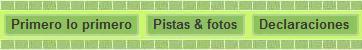


















Publicar un comentario