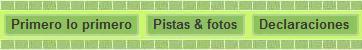La
cámara infrarroja ha grabado las imágenes de la noche fatídica. Basándose en las mínimas diferencias de temperatura, la cámara compone los contornos y rellena las figuras con colores según el calor que emiten: las partes más calientes, entre el blanco y el gris; las templadas, entre el anaranjado y el rojo; las más frías, entre el azul y el celeste.
La imagen se proyecta sobre la pantalla y cuesta, al principio, acostumbrarse a la extraña composición de colores. Arriba, a la izquierda, figuran la fecha y la hora de la filmación.
Date 17-03-06 Time 23:08:12
Dibujada en anaranjado con mezclas de rojo, se ve el contorno de la casucha del sauna. Sobre el techo, el aire caliente que sale por la chimenea ondula en blanco. El lago congelado, el sendero y los árboles, se contornean en la gama del celeste.
Date 17-03-06 Time 23:11:21
Siete siluetas anaranjadas salen de la casucha y vienen caminando hacia la pantalla. Los contornos de los cuerpos palpitan, en una mezcla que va del rojo al amarillo. Las siluetas de los cuerpos y la manera de andar permiten reconocer a cada persona: están Aki y Wong, Hauna, Melinda y Monique, Amadeo y yo. Avanzamos en hilera. Se escuchan gritos; una conversación confusa en inglés, chino y castellano. Se distingue el contorno del cuerpo de Wong lanzando una patada voladora. Las figuras se enredan en una mezcolanza indescifrable. Luego se alejan y salen de la imagen.
Date 18-03-06 Time 00:05:11
La imagen muestra la casucha a lo lejos con contornos anaranjados. El aire cálido que sale de la chimenea ya no es tan blanco como al principio, ahora ondula en contorsiones grises. No se los ve, pero se escuchan las voces de Wong y Aki que recitan, una y otra vez, un mismo canto en chino. Por el volumen se deduce que están muy cerca de la cámara. Debajo de la pantalla de cine, un visor digital muestra la traducción:
Maldije a la lluvia que azotando mi techo no me dejaba dormir.
Maldije al viento que me robaba las flores de mis jardines.
Pero tú llegaste y alabé a la lluvia. La alabé cuando te quitaste la túnica empapada.
Pero tú llegaste y alabé al viento, lo alabé porque apagó la lámpara.
La frase se repite constantemente. Las voces suben y bajan en un contrapunto delicado. El rezo es interrumpido por la voz de Amadeo que asegura saber cuál ha sido el problema con el sauna.
Se oyen festejos y risas. Luego las siluetas coloridas de Wong, Aki y Amadeo que se alejan hacia la casucha del lago. Caminan lentamente, en hilera, hasta que entran al sauna.
Date 18-03-06 Time 01:43:54
Se ve el contorno de la casucha; el aire caliente que sale por la chimenea ha vuelto a ser de un blanco inmaculado indicando que el calor ha aumentado dentro del sauna. La imagen se sostiene un minuto hasta que la puerta se abre de golpe y una silueta salta fuera. El calor que sale por la puerta emite unas ondulaciones blancas que parecen acariciar la silueta de Amadeo contorneada en anaranjado. Por los gestos se deduce que está hablando por teléfono celular. Charla unos dos minutos: se escucha un murmullo pero no se alcanzan a distinguir las palabras. Vuelve a entrar al sauna. Al minuto sale y viene caminando, rápido. Se detiene y mira a cámara. Saluda con la mano y desaparece de la imagen.
Date 18-03-06 Time 02:14:29
Se ve el contorno de la casucha. El aire caliente que sale por la chimenea sigue emitiendo ondulaciones blancas. De golpe se abre la puerta del sauna y Wong salta fuera. Cierra la puerta. Viene avanzando con paso lento hacia la cámara. Se tropieza y lanza unos gruñidos. Pasa de largo. La imagen del sauna, solitaria, se sostiene unos minutos. Entonces reaparece en escena la silueta de Wong ahora de espaldas, caminando por el sendero de vuelta hacia la casucha. Lo acompaña la silueta de Hauna; caminan a la par, apresurados; Wong lleva un objeto que tiene la forma de una botella y se contornea en azul en su mano izquierda. Los dos entran al sauna.
—¡Qué es esta broma pesada de dibujos animados! —grita Hauna en la oscuridad del cine. Dos policías se le acercan y lo invitan a sentarse. Wong se ha puesto de pie y lanza una andanada de gritos y frases incomprensibles. Sacude los brazos y se necesita la ayuda de varios uniformados para contenerlo.
En la pantalla la escena continúa: Nadie ha salido del sauna. A las dos y cincuenta la puerta se abre de golpe. Wong y Hauna corren por el sendero: Wong es más rápido, Hauna avanza a los tumbos. Vienen hacia la cámara. Pasan de largo y desaparecen de la imagen.
Hauna se ha vuelto a poner de pie en la oscuridad del cine, tartamudea: —Esto…, esto… —dos policías lo arrastran fuera de la butaca. Se resiste. Wong, en cambio, se deja llevar del brazo, los hombros caídos, mira el piso y gimotea como un perro herido.
Cuando Hauna pasa frente a mí, forcejea y se saca a los policías de encima. Se me viene al humo. Me paro y lo cuerpeo, está rojo como un tomate. Los policías lo vuelven a agarrar y se lo llevan. De espaldas, escoltado por los policías, va desapareciendo en la penumbra del cine y la sombra de su silueta se confunde con la silueta de Lars sobre la pantalla, anaranjada, palpitante, que avanza con paso lento hacia el sauna. El reloj marca las cuatro y media de la madrugada cuando entra. Al minuto salta fuera: el aire caliente que sale del sauna dibuja ondulaciones blancas que parecen dedos, o tules finos que se agitan con el viento.
![]() ...
...![]()