Café Guevara
domingo, marzo 05, 2006
En los setentas y ochentas, muchos latinoamericanos que escapaban de las dictaduras se exiliaban acá. La mayoría volvió a su tierra ni bien pudo. Otros echaron raíces. Olof me había contado que se reúnen los domingos en el Café Guevara.
Para allá encaré a eso de las cinco y media de la tarde. Nevaba, ya estaba oscureciendo. Desde el puentecito divisé el cartel, en la esquina de Gamla Torget, frente al río. Cuando llegué al café ya era noche cerrada.
El lugar estaba lleno de gente. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza negra en en sueco cocoliche: “Ett svart öl”. Se veía que el pibe de la barra era extranjero, aunque no daba la impresión de ser americano. Cuando me sirve la cerveza me habla en un castellano medio atravesado: “¿De dónde eres?”. “Argentina”, le contesto, todavía sorprendido porque reconociera mi lengua materna. Una sonrisa enorme se le dibuja en la cara. “Tengo una relación fuerte con tu país, lo llevo en el cuerpo”, me dice, se arremanga la camisa y me muestra un tatuaje del Che en el antebrazo. “¿Qué haces aquí?”, me pregunta; el pibe es amigable, tendrá unos treinta años. “Soy escritor”, contesto, y mientras me estrecha la mano con gran efusión, no dejo de sorprenderme por mi respuesta. Obviamente no iba a decir que era un investigador buscando a un chorro, pero hasta ese momento había pensado en otras profesiones-chasco que me sería más fácil interpretar sin problema: empleado administrativo (de adolescente trabajé en un estudio contable), profesor de castellano, mozo…
El pibe resultó ser kurdo, de nombre Kamal. Aunque nació acá, se reconoce kurdo.
Me cuenta que sus padres vinieron del Kurdistán a finales de los sesenta, en la época en que en Suecia se necesitaba mano de obra. "Pedían extranjeros a los gritos. Ahora olvídate: están más cerrados que culo de muñeca”, me dice y es obvio que esa frase la aprendió de un argentino, quizá un uruguayo.
Me cuenta lo del grupo de latinoamericanos que se reúne allí los domingos. “Hoy no vienen. Se fueron todos al Vasaloppet, hay uno loco chileno que participa. Entre todos armaron un equipo. Qué risa, son locos ustedes, os gusta meterse en líos”.
Termino mi cerveza y pido otra. El pibe va y viene, charla con otros clientes. Una embriaguez melancólica se me ha subido a la cabeza. Saludo a Kamal, a la distancia, con un gesto; el pibe se viene a mi lado y nos despedimos con un abrazo amistoso.
Salgo a la calle. Sigue nevando, pero ahora es una nieve suave. Me siento angustiado y solo. La luz de los faroles que rebota en el piso blanco hace que la calle brille. Los copos van cayendo despacito, suspendidos sobre las calles nevadas y se deshacen en la cara, en el pelo. Esa sensación liviana y la borrachera incipiente me han sensibilizado demasiado: una voz me habla por dentro y a la vez parece surgir del aire y de la nieve: “Tranquilo Aristóbulo, tranqui. Hay que saber dejarse llevar, cuando el viento es suave, hay que saber flotar en el aire”.
Para allá encaré a eso de las cinco y media de la tarde. Nevaba, ya estaba oscureciendo. Desde el puentecito divisé el cartel, en la esquina de Gamla Torget, frente al río. Cuando llegué al café ya era noche cerrada.
El lugar estaba lleno de gente. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza negra en en sueco cocoliche: “Ett svart öl”. Se veía que el pibe de la barra era extranjero, aunque no daba la impresión de ser americano. Cuando me sirve la cerveza me habla en un castellano medio atravesado: “¿De dónde eres?”. “Argentina”, le contesto, todavía sorprendido porque reconociera mi lengua materna. Una sonrisa enorme se le dibuja en la cara. “Tengo una relación fuerte con tu país, lo llevo en el cuerpo”, me dice, se arremanga la camisa y me muestra un tatuaje del Che en el antebrazo. “¿Qué haces aquí?”, me pregunta; el pibe es amigable, tendrá unos treinta años. “Soy escritor”, contesto, y mientras me estrecha la mano con gran efusión, no dejo de sorprenderme por mi respuesta. Obviamente no iba a decir que era un investigador buscando a un chorro, pero hasta ese momento había pensado en otras profesiones-chasco que me sería más fácil interpretar sin problema: empleado administrativo (de adolescente trabajé en un estudio contable), profesor de castellano, mozo…
El pibe resultó ser kurdo, de nombre Kamal. Aunque nació acá, se reconoce kurdo.
Me cuenta que sus padres vinieron del Kurdistán a finales de los sesenta, en la época en que en Suecia se necesitaba mano de obra. "Pedían extranjeros a los gritos. Ahora olvídate: están más cerrados que culo de muñeca”, me dice y es obvio que esa frase la aprendió de un argentino, quizá un uruguayo.
Me cuenta lo del grupo de latinoamericanos que se reúne allí los domingos. “Hoy no vienen. Se fueron todos al Vasaloppet, hay uno loco chileno que participa. Entre todos armaron un equipo. Qué risa, son locos ustedes, os gusta meterse en líos”.
Termino mi cerveza y pido otra. El pibe va y viene, charla con otros clientes. Una embriaguez melancólica se me ha subido a la cabeza. Saludo a Kamal, a la distancia, con un gesto; el pibe se viene a mi lado y nos despedimos con un abrazo amistoso.
Salgo a la calle. Sigue nevando, pero ahora es una nieve suave. Me siento angustiado y solo. La luz de los faroles que rebota en el piso blanco hace que la calle brille. Los copos van cayendo despacito, suspendidos sobre las calles nevadas y se deshacen en la cara, en el pelo. Esa sensación liviana y la borrachera incipiente me han sensibilizado demasiado: una voz me habla por dentro y a la vez parece surgir del aire y de la nieve: “Tranquilo Aristóbulo, tranqui. Hay que saber dejarse llevar, cuando el viento es suave, hay que saber flotar en el aire”.

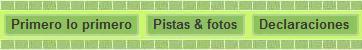


















Publicar un comentario