Latigazos de plasma
martes, marzo 21, 2006
Apoyado en la baranda del balcón, veo un fuego que arde a lo lejos: las llamas zigzaguean en la noche como un enjambre de culebras rojas. Serán las diez.
La voz gruesa de Lars me llega desde el piso de abajo; anuncia: “He encendido un fuego. La noche es propicia para la Aurora boreal. Haremos guardia. Hay café caliente”. Se oyen movimientos, cierto festejo apagado, pasos en la escalera. Hauna sale al balcón a contarme la novedad. Está entusiasmado: “De algo habrá servido toda esta patraña”, la papada le bailotea mientras me habla. Escucho la réplica de Melinda desde la pieza de al lado; dice que va a quedarse en la cabaña; no tiene ánimo; prefiere dormir.
Sobre un asiento largo de madera, sentados sobre pieles de reno y cubiertos por una gruesa manta térmica, Wiona, Paralopus y Hauna, en silencio, atisban el cielo despejado. A metros de ellos, de pie, frente al fuego, conversamos en voz baja con Monique y Lars: “Nunca pasó algo así en mi casa. Nunca”, Lars habla en inglés con tono monocorde, su entonación es distinta a la de los suecos —más cantarín todavía, agrega acentos, prolonga demasiado las vocales—. “Entré a la cabaña a las cuatro y media. El living estaba oscuro. Salía un haz de luz de abajo de la puerta del baño. Dejé sobre la mesa las bandejas con la comida para el día y cuando vuelvo a mirar, la luz ya se ha apagado”, Lars alimenta el fuego, mueve un leño y acomoda la pava que hace un buen rato se calienta entre las brasas: “Si entonces hubiera sospechado algo…”, se lamenta, “ahí dentro estaba el asesino”, nos mira con ojos extraviados, cómplices: estoy seguro de que no sospecha de nosotros.
“¿Cómo encontró el cuerpo?”, pregunta Monique, las palmas extendidas hacia el calor del fuego.
“Estaba por subirme al auto para volver a mi casa cuando veo a lo lejos el humo que sale de la chimenea del sauna. Me llamó la atención por la hora. Pensé que se habían olvidado la salamandra encendida. Cuando entro al sauna, el cuerpo de esa muchacha, cómo explicarles…”, se rasca la barba rubia, los ojos penetran el fuego como si quisieran arrancar de allí la frase justa, “de inmediato supe que estaba muerta. Me acerqué despacio, sigiloso, como si me estuviera acercando a alguna mariposa exótica. Apoyé la palma sobre la nuca y comprobé la falta de latidos”, Lars hace un silencio y mira al cielo, la media luna brillante es una intrusa en esa noche oscura salpicada de estrellas; le cuesta seguir, habla con voz cortada: “Aparté mi mano de golpe. Ese cuerpo helado... Pensé en moverla, en extenderla sobre el piso... Pero no pude. Esa piel blanquísima…”. El grito de Hauna nos arranca de las palabras de Lars y nos precipita hacia el cielo que ahora se ha transformado en una imposible danza blanca. Sobre nuestras cabezas, una forma gigante que lo abarca todo, se contornea y se sacude: es como un vapor luminoso que cambia de pronto hacia el rojo, al naranja; el cielo entero se ha llenado de ondulaciones violetas, luego púrpuras; la nebulosa cambia hacia el verde y se entremezcla con el gris, hasta que se instala definitivamente en un blanco inmaculado. Reverenciamos el cielo en absoluto silencio mientras observamos boquiabiertos ese fantasma gigante que flota sobre nuestras cabezas. Hasta que el cielo negro empieza a devorar la luz, la va diluyendo; desaparece.
La voz gruesa de Lars me llega desde el piso de abajo; anuncia: “He encendido un fuego. La noche es propicia para la Aurora boreal. Haremos guardia. Hay café caliente”. Se oyen movimientos, cierto festejo apagado, pasos en la escalera. Hauna sale al balcón a contarme la novedad. Está entusiasmado: “De algo habrá servido toda esta patraña”, la papada le bailotea mientras me habla. Escucho la réplica de Melinda desde la pieza de al lado; dice que va a quedarse en la cabaña; no tiene ánimo; prefiere dormir.
Sobre un asiento largo de madera, sentados sobre pieles de reno y cubiertos por una gruesa manta térmica, Wiona, Paralopus y Hauna, en silencio, atisban el cielo despejado. A metros de ellos, de pie, frente al fuego, conversamos en voz baja con Monique y Lars: “Nunca pasó algo así en mi casa. Nunca”, Lars habla en inglés con tono monocorde, su entonación es distinta a la de los suecos —más cantarín todavía, agrega acentos, prolonga demasiado las vocales—. “Entré a la cabaña a las cuatro y media. El living estaba oscuro. Salía un haz de luz de abajo de la puerta del baño. Dejé sobre la mesa las bandejas con la comida para el día y cuando vuelvo a mirar, la luz ya se ha apagado”, Lars alimenta el fuego, mueve un leño y acomoda la pava que hace un buen rato se calienta entre las brasas: “Si entonces hubiera sospechado algo…”, se lamenta, “ahí dentro estaba el asesino”, nos mira con ojos extraviados, cómplices: estoy seguro de que no sospecha de nosotros.
“¿Cómo encontró el cuerpo?”, pregunta Monique, las palmas extendidas hacia el calor del fuego.
“Estaba por subirme al auto para volver a mi casa cuando veo a lo lejos el humo que sale de la chimenea del sauna. Me llamó la atención por la hora. Pensé que se habían olvidado la salamandra encendida. Cuando entro al sauna, el cuerpo de esa muchacha, cómo explicarles…”, se rasca la barba rubia, los ojos penetran el fuego como si quisieran arrancar de allí la frase justa, “de inmediato supe que estaba muerta. Me acerqué despacio, sigiloso, como si me estuviera acercando a alguna mariposa exótica. Apoyé la palma sobre la nuca y comprobé la falta de latidos”, Lars hace un silencio y mira al cielo, la media luna brillante es una intrusa en esa noche oscura salpicada de estrellas; le cuesta seguir, habla con voz cortada: “Aparté mi mano de golpe. Ese cuerpo helado... Pensé en moverla, en extenderla sobre el piso... Pero no pude. Esa piel blanquísima…”. El grito de Hauna nos arranca de las palabras de Lars y nos precipita hacia el cielo que ahora se ha transformado en una imposible danza blanca. Sobre nuestras cabezas, una forma gigante que lo abarca todo, se contornea y se sacude: es como un vapor luminoso que cambia de pronto hacia el rojo, al naranja; el cielo entero se ha llenado de ondulaciones violetas, luego púrpuras; la nebulosa cambia hacia el verde y se entremezcla con el gris, hasta que se instala definitivamente en un blanco inmaculado. Reverenciamos el cielo en absoluto silencio mientras observamos boquiabiertos ese fantasma gigante que flota sobre nuestras cabezas. Hasta que el cielo negro empieza a devorar la luz, la va diluyendo; desaparece.

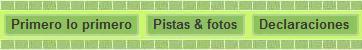


















Publicar un comentario