Aki
sábado, marzo 18, 2006
Me despierta una voz suave. Abro los ojos. Tengo a Lars a mi costado: me hace una seña para que lo acompañe: “silencio, lo espero abajo”, susurra y desparece por la puerta como una sombra más en la madrugada. Son las cinco. Aún no ha amanecido.
Me refriego los ojos sentado al borde de la cama. Miro alrededor: Hauna ronca como un rinoceronte enfurecido; la cama del griego, intacta, igual que la de Amadeo. Hay una nota sobre su almohada: “Jefe, comienza el operativo Araña Congelada”. "El comienzo del fin", pienso.
Cuando aparezco en el living, Lars me mira con ojos turbios: “Abríguese y venga conmigo”, me ordena; espera afuera mientras me calzo la campera y los guantes.
Avanzamos por el sendero hacia el lago. Popi sonríe con su boca enorme, una zanahoria en la nariz, los ojos son dos huecos negros; a sus pies, las velas aún titilan dentro de los farolitos chinos. La luz rojiza que parpadea sobre el cuerpo monstruoso parece insuflarle un hálito de vida siniestra.
“Ha sucedido algo terrible, muy terrible”, Lars camina con la vista fija en el piso, se rasca el pelo blanco. Cuando llegamos al sauna sobre el lago abre la puerta y me mira con ojos severos: “No entre”, me detiene del brazo cuando amago con avanzar dentro de la casucha de madera, “mire desde aquí”, ordena, sin soltarme el brazo.
Un aire cálido y húmedo me empapa la cara. Dentro de la salamandra hay leños ardiendo y una fosforescencia roja fluye a través del vidrio de la portezuela inundando el ambiente con luces caprichosas. Sobre el piso de listones de madera, boca abajo, yace el cuerpo desnudo de Aki, la cabeza y los brazos hacia delante, sumergidos dentro de un agujero en el piso. “Está muerta”, dictamina Lars, “no entre. He llamado a la policía. Usted sabrá entender: cuestión de jurisdicciones”, se disculpa y me suelta al fin el brazo. Asiento con un gesto comprensivo. “¿Ese agujero en el piso?”, pregunto. “Da al lago. Es para darse un chapuzón helado cuando uno está hirviendo por el calor del sauna; hay que sumergirse apenas unos segundos y volver a salir al calor. Es bueno para la circulación”.
“Pobre muchacha” digo, con la voz quebrada por el desconcierto, “qué muerte horrible, le debe haber explotado el cerebro. ¿Y su marido?”.
“Duerme como un lirón. No quise despertarlo aún. No sé cómo darle la noticia”.
La luz rojiza de la salamandra rebota sobre el cuadrado de agua proyectando ondulaciones anaranjadas sobre las paredes de madera. La cabeza de Aki está sumergida hasta la altura de la nuca; una cajita de fósforos flota en el agua quieta. La forma en que se encuentra el cuerpo de la muchacha recuerda a una posición de yoga: boca abajo, arrodillada, el delicado abdomen reposa sobre los muslos blanquísimos; la espalda arqueada forma una curva descendente que termina dentro del agujero donde la cabeza y los brazos se pierden en el agua; la base de los glúteos se apoya en los talones, la cola hacia arriba…
“Le pido me disculpe”, dice Lars, con tono doliente y cierra la puerta, “esperaremos en la cabaña”.
Al rato llegan dos policías jóvenes. Uno tiene el pelo amarillo de tan rubio, el otro la cara picada de viruela. Hablan en sueco con Lars. Me acerco y les explico mi situación, les muestro credenciales y documentos. “Es un episodio confuso”, me contesta el rubio, “puede acompañarnos, pero no podrá tocar nada”, concede. El de la cara picada va hacia la casucha de madera con Lars, el otro me pide que lo acompañe a darle la noticia a Wong.
Prendemos la luz: el chino duerme profundamente. Le hablo para despertarlo, pero no reacciona; el rubio lo sacude. Nada. Le toma el pulso: “Está vivo, parece desmayado”, se alegra. Me agacho para agarrar un pañuelo que yace en el piso, a un costado de la cama; el policía me detiene con un gesto. Me disculpo. “No es nada”, acepta mientras recoge el pañuelo con su mano enguantada. Lo huele: “Cloroformo”, afirma. Toma otro pañuelo idéntico que descansa sobre la almohada. Guarda los dos pañuelos en bolsitas de plástico y llama a la ambulancia por radio.
La primera en despertarse es Monique. Como si llorara para adentro, gimotea sin hacer ruido en el rellano de la escalera y me abraza con fuerza. Al rato aparece Melinda, justo cuando los enfermeros bajan a Wong en camilla: patalea y salta en su lugar, suelta una andanada de grititos histéricos y se encierra en la habitación dando un portazo. Hauna aparece con su pijama a lunares rojos y el bonete con pompón rosado. Bosteza con la boca enorme. “¿Qué pasa en esta casa?”, pregunta, indignado. Monique le explica entre sollozos. “Una desgracia. Esto es una desgracia”, aporta su brillante conclusión el belga.
Bajo las escaleras. En el living me recibe el policía de la cara picada: “Mi compañero se quedará para asegurarse de que nadie salga de la casa”, afirma y me lanza una pregunta: “¿puede usted acompañarme al departamento de policía? Necesito que hable con mi superior”.
“Claro, será un honor colaborar con ustedes en el esclarecimiento del hecho”, acepto, entusiasmado. El policía me mira con el rostro helado, los hoyos de la cara parecen pequeños cráteres glaciales: “Por eso quiero que hablemos con el jefe. Le pido que me comprenda. Es una situación difícil. Por lo pronto todos son sospechosos de asesinato. Incluido su ayudante, que según tengo entendido no se encuentra en la casa”. “Tampoco Paralopus y Wiona”, reacciono instintivamente ante la acusación velada. “¿Reconoce esto?”, me pregunta mientras alza ante mis ojos una bolsita de plástico cerrada al vacío. “Claro que sí. Son el termo y el mate de Amadeo”; “Estaban dentro del sauna, apoyados sobre el asiento de madera. La hierba dentro del cuenco de madera está húmeda y tibia”. “Mate se llama eso: mate”, repito, y toda la sangre me baja a los pies de golpe: “Arañita, fue el Arañita” pienso “justo cuando estamos por atraparlo, pasamos con Amadeo al banquillo de los acusados. Pero algo no encaja: demasiado arriesgado meterse en la casa, dormir a los chinos con cloroformo, dejar el termo y el mate; y esa muerte: demasiado aparatosa”. Subo al patrullero. Dos camilleros alzan el cuerpo sin vida de Aki. Mientras nos alejamos, veo a Wong por el espejo retrovisor: echado sobre el hombro de un enfermero dormita en el asiento delantero de la ambulancia.
En la seccional se me pide gentilmente que aguarde la llegada de Olof. No estoy detenido. Como señal de buena voluntad me dejan usar Internet y hablar con quien quiera. En el despacho que me han asignado tomo notas sin parar toda la tarde: posibles móviles del asesinato, sospechosos, coartadas.
Cada tanto la imagen de Aki me ataca como una visión de ultratumba: su cuerpo estirado sobre el piso de madera, esos pies finos, de muñeca, su silueta delicada, fantasmal, blanca… y esos brazos estirados hacia delante: parecía que rezaba.
Me refriego los ojos sentado al borde de la cama. Miro alrededor: Hauna ronca como un rinoceronte enfurecido; la cama del griego, intacta, igual que la de Amadeo. Hay una nota sobre su almohada: “Jefe, comienza el operativo Araña Congelada”. "El comienzo del fin", pienso.
Cuando aparezco en el living, Lars me mira con ojos turbios: “Abríguese y venga conmigo”, me ordena; espera afuera mientras me calzo la campera y los guantes.
Avanzamos por el sendero hacia el lago. Popi sonríe con su boca enorme, una zanahoria en la nariz, los ojos son dos huecos negros; a sus pies, las velas aún titilan dentro de los farolitos chinos. La luz rojiza que parpadea sobre el cuerpo monstruoso parece insuflarle un hálito de vida siniestra.
“Ha sucedido algo terrible, muy terrible”, Lars camina con la vista fija en el piso, se rasca el pelo blanco. Cuando llegamos al sauna sobre el lago abre la puerta y me mira con ojos severos: “No entre”, me detiene del brazo cuando amago con avanzar dentro de la casucha de madera, “mire desde aquí”, ordena, sin soltarme el brazo.
Un aire cálido y húmedo me empapa la cara. Dentro de la salamandra hay leños ardiendo y una fosforescencia roja fluye a través del vidrio de la portezuela inundando el ambiente con luces caprichosas. Sobre el piso de listones de madera, boca abajo, yace el cuerpo desnudo de Aki, la cabeza y los brazos hacia delante, sumergidos dentro de un agujero en el piso. “Está muerta”, dictamina Lars, “no entre. He llamado a la policía. Usted sabrá entender: cuestión de jurisdicciones”, se disculpa y me suelta al fin el brazo. Asiento con un gesto comprensivo. “¿Ese agujero en el piso?”, pregunto. “Da al lago. Es para darse un chapuzón helado cuando uno está hirviendo por el calor del sauna; hay que sumergirse apenas unos segundos y volver a salir al calor. Es bueno para la circulación”.
“Pobre muchacha” digo, con la voz quebrada por el desconcierto, “qué muerte horrible, le debe haber explotado el cerebro. ¿Y su marido?”.
“Duerme como un lirón. No quise despertarlo aún. No sé cómo darle la noticia”.
La luz rojiza de la salamandra rebota sobre el cuadrado de agua proyectando ondulaciones anaranjadas sobre las paredes de madera. La cabeza de Aki está sumergida hasta la altura de la nuca; una cajita de fósforos flota en el agua quieta. La forma en que se encuentra el cuerpo de la muchacha recuerda a una posición de yoga: boca abajo, arrodillada, el delicado abdomen reposa sobre los muslos blanquísimos; la espalda arqueada forma una curva descendente que termina dentro del agujero donde la cabeza y los brazos se pierden en el agua; la base de los glúteos se apoya en los talones, la cola hacia arriba…
“Le pido me disculpe”, dice Lars, con tono doliente y cierra la puerta, “esperaremos en la cabaña”.
Al rato llegan dos policías jóvenes. Uno tiene el pelo amarillo de tan rubio, el otro la cara picada de viruela. Hablan en sueco con Lars. Me acerco y les explico mi situación, les muestro credenciales y documentos. “Es un episodio confuso”, me contesta el rubio, “puede acompañarnos, pero no podrá tocar nada”, concede. El de la cara picada va hacia la casucha de madera con Lars, el otro me pide que lo acompañe a darle la noticia a Wong.
Prendemos la luz: el chino duerme profundamente. Le hablo para despertarlo, pero no reacciona; el rubio lo sacude. Nada. Le toma el pulso: “Está vivo, parece desmayado”, se alegra. Me agacho para agarrar un pañuelo que yace en el piso, a un costado de la cama; el policía me detiene con un gesto. Me disculpo. “No es nada”, acepta mientras recoge el pañuelo con su mano enguantada. Lo huele: “Cloroformo”, afirma. Toma otro pañuelo idéntico que descansa sobre la almohada. Guarda los dos pañuelos en bolsitas de plástico y llama a la ambulancia por radio.
La primera en despertarse es Monique. Como si llorara para adentro, gimotea sin hacer ruido en el rellano de la escalera y me abraza con fuerza. Al rato aparece Melinda, justo cuando los enfermeros bajan a Wong en camilla: patalea y salta en su lugar, suelta una andanada de grititos histéricos y se encierra en la habitación dando un portazo. Hauna aparece con su pijama a lunares rojos y el bonete con pompón rosado. Bosteza con la boca enorme. “¿Qué pasa en esta casa?”, pregunta, indignado. Monique le explica entre sollozos. “Una desgracia. Esto es una desgracia”, aporta su brillante conclusión el belga.
Bajo las escaleras. En el living me recibe el policía de la cara picada: “Mi compañero se quedará para asegurarse de que nadie salga de la casa”, afirma y me lanza una pregunta: “¿puede usted acompañarme al departamento de policía? Necesito que hable con mi superior”.
“Claro, será un honor colaborar con ustedes en el esclarecimiento del hecho”, acepto, entusiasmado. El policía me mira con el rostro helado, los hoyos de la cara parecen pequeños cráteres glaciales: “Por eso quiero que hablemos con el jefe. Le pido que me comprenda. Es una situación difícil. Por lo pronto todos son sospechosos de asesinato. Incluido su ayudante, que según tengo entendido no se encuentra en la casa”. “Tampoco Paralopus y Wiona”, reacciono instintivamente ante la acusación velada. “¿Reconoce esto?”, me pregunta mientras alza ante mis ojos una bolsita de plástico cerrada al vacío. “Claro que sí. Son el termo y el mate de Amadeo”; “Estaban dentro del sauna, apoyados sobre el asiento de madera. La hierba dentro del cuenco de madera está húmeda y tibia”. “Mate se llama eso: mate”, repito, y toda la sangre me baja a los pies de golpe: “Arañita, fue el Arañita” pienso “justo cuando estamos por atraparlo, pasamos con Amadeo al banquillo de los acusados. Pero algo no encaja: demasiado arriesgado meterse en la casa, dormir a los chinos con cloroformo, dejar el termo y el mate; y esa muerte: demasiado aparatosa”. Subo al patrullero. Dos camilleros alzan el cuerpo sin vida de Aki. Mientras nos alejamos, veo a Wong por el espejo retrovisor: echado sobre el hombro de un enfermero dormita en el asiento delantero de la ambulancia.
En la seccional se me pide gentilmente que aguarde la llegada de Olof. No estoy detenido. Como señal de buena voluntad me dejan usar Internet y hablar con quien quiera. En el despacho que me han asignado tomo notas sin parar toda la tarde: posibles móviles del asesinato, sospechosos, coartadas.
Cada tanto la imagen de Aki me ataca como una visión de ultratumba: su cuerpo estirado sobre el piso de madera, esos pies finos, de muñeca, su silueta delicada, fantasmal, blanca… y esos brazos estirados hacia delante: parecía que rezaba.

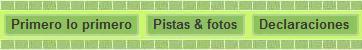


















Publicar un comentario